sinceridad y abertura de pecho, el Arcipreste de Hita se adelanta a todos los
artistas del mundo.
Este hombre es el gigantazo aquel, llamado Polifemo, que nos pintó Homero, metido a
escritor. Los sillares con que levanta su obra son vivos peñascos, arrancados de la cumbre
de las montañas y hacinados sin argamasa ni trabazones convencionales de las que no
pueden prescindir los más celebrados artistas.
"¡Qué lástima--dice benditamente Martínez de la Rosa--que un hombre de tanto ingenio
naciese en un siglo tan rudo!" ¡Acaso, digo yo, naciendo en el que nacisteis, hubiera sido
de vuestra atildada escuela! Porque, ¿quién sabe si vuestro ingenio académico, puesto en
el siglo XIV, hubiera volado tan sin pihuelas como el del Arcipreste?
Su boca dice todo lo que encierra su pecho, y el pecho de este poeta primitivo es grande
como el universo. ¡Una verdad tan sin tapujos, que tumba de espaldas al más arrojado!
¡Un realismo tan cimarrón, que ciega y acobarda al más atrevido!
Tan grande, tan colosal es el Arcipreste de Hita que, soprepujando a toda previsión y
escapándose de toda medida, se les ha ido de vuelo a los críticos más avizores y de más
firme mirar. El Greco se queda corto en pintura, para lo que en literatura es Juan Ruiz. Su
obra, repito, es el libro más valiente que se halla en esta literatura castellana de escritores
valientes y desmesurados sobre toda otra literatura.
La obra del Arcipreste es toda suya, personal, originalísima. ¿Que glosó una comedieta
latina, que engarzó en su libro fábulas orientales, de todos conocidas entonces, que tomó
de la literatura francesa algún fabliau y el tema del combate entre D. Carnal y D.ª
Cuaresma? Esos son materiales en bruto, que el poeta labró, pulió, vivificó con aliento
nuevo y no soñado por los autores que tales materiales le ofrecieron.
Levántase el Arcipreste entre dos épocas literarias, sin pertenecer a ninguna de las dos,
aunque con dejos de la que le precedió: la de los apólogos sentenciosos y últimos vagidos
del mester de clerecia, que fué lo que hasta entonces se había escrito, y el renacimiento de
torpe y retorcido decir de D. Enrique de Villena y el Marqués de Santillana, que vino a
poco, seguido de la lírica postiza y desleída de los cortesanos de don Juan el II.
¡Increíble parece que, resonando todavía y retiñendo en lo hondo de los corazones aquel
metal de voz de un tan verdadero vate como Juan Ruiz, tuvieran valor de chirriar, no uno
ni una docena de afeminados boquirrubios, sino toda aquella cáfila y enjambre de
ahembrados poetillas, cuyas ñoñeces nos conservó Baena en su Cancionero, cerrando la
procesión de tan almibarados donceles el por luengos años de más estruendo y más
enrevesado y menos delicado y natural poeta que conozco, el famosísimo Juan de Mena!
Pasados los tiempos heroicos de la épica castellana con sus gestas, de las cuales nos ha
quedado el más acabado modelo en el cantar de _Mio Cid_, nació en los comienzos del
siglo XIII un género de poesía, ni épica ni lírica, que los mismos poetas llamaban mester
de clerecia. Clérigos eran, efectivamente, por la mayor parte, porque apenas si la cultura
y las letras alcanzaban más que a los clérigos. Fruto de la erudición latino-eclesiástica,
por medio de la cual les llegaba por una cierta manera mitológica algo de la antigua
historia y de sus héroes, eran aquellos poemas para leídos por monjes y estudiantes de las
nacientes universidades; sus voces no llegaban a las mesnadas de guerreros, a las cortes
de los reyes ni a las fiestas y regocijos populares.
Así era de prosaico y didáctico el tono de aquellas leyendas devotas y poemas de Berceo,
del Alexandre_, del _Libro de Apolonio y otros, a vueltas de cierta candidez y color de
primitivos, que si no enardece y levanta los pensamientos, agrada, y, sobre todo,
contentaba a sus poco leídos lectores y más a sus autores, los cuales despreciaban la
verdadera poesía del pueblo, que llamaban mester de juglaria.
Pero la cultura arábiga, fomentada por Alfonso el Sabio, trajo a España el saber grave,
diluído en apólogos y sentencias, y de él se alimentó la prosa castellana, llevada a la
legislación, a la historia y a la ciencia por el sabio rey. A poco la corriente lírica gallega
se derramó por toda la Península, escribiéndose nuestra primera lírica en aquella dulce
lengua, y desaparece el pesado alejandrino,
substituyéndole la riqueza métrica de
aquellos cantares cantables y ligeros de la musa, ya erudita, ya popular, venida de Galicia.
La sociedad medioeval se transformaba a la par de caballeresca en burguesa, y el empuje
realista del popular pensar y sentir no pudo menos de llegar a la literatura. Estos cambios
se verificaron en el siglo XIV, en que vivió el Arcipreste de Hita.
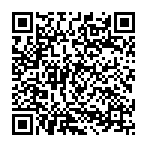
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



